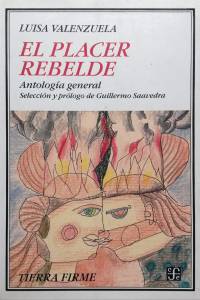Contratapa (edición de 2001):
Con ácido impulso y humor tierno, Luisa Valenzuela realiza un profundo retrato de la intimidad de fines del siglo XX, como si investigara los espacios invisibles que unen a las personas en los sitios más inesperados. A su vez, registra el pasaje del tiempo (la extrañeza, el descubrimiento) en aquellos que se fueron del país portando un secreto, y volvieron distintos, sin olvidar nada de lo que perdieron.
Nueva York y Buenos Aires son los escenarios reales de esta travesía literaria, interiores y exteriores de una mujer que hace de la antropología su carrera y su espejo multiplicador. Los espacios privados se despliegan en el anonimato de las ciudades, desde el Greenwich Village a la Plaza del Congreso en Buenos Aires, postales de una novela que se convierte –del corazón a la calle- en mapa móvil de una mujer audaz. La Travesía no se priva de ninguna intensidad y consagra a su autora como una de las plumas más lúcidas, lúdicas y voluptuosas de América Latina.

Medios:
Punto de llegada, en Página 12 (31/08/2001).
Presentación en el Centro Cultural de España (Buenos Aires, 16 de agosto de 2001)
Presentación de Guillermo Piro
Hay que saber honrar a los maestros. No es la primera vez que ejerzo este oficio en público, pero de cualquier forma se vuelve una verdadera aventura alabarla a usted, estimada Luisa Valenzuela, y tratar de argumentar por qué La travesía es su mejor libro. Para quien no lo sepa, cada vez que abrimos la boca -incluso quienes no la han leído- caemos en su forma de expresión: Luisa Valenzuela contagia.
Cuando en 1966 los primeros automóviles se embotellaban en la Autopista del sur, Valenzuela publicó Hay que sonreír. Hoy, después de 35 años, espacio durante el cual la autora ha presentado libro tras libro y sacudido parejos horizontes, nos disponemos a festejar la aparición de la nueva novela de una escritora a quien amigos y enemigos gustan de designar como “injustamente no reconocida lo suficiente en su país natal”, como si alguna vez hubiese valido la pena apostar a los reconocidos, o como si reconocidos y no reconocidos no tuviesen la obligación de correr siempre por lo mejor. No pretendo insinuar que debemos honrar a una olvidada; siempre contó con amigos que no se cansaron de señalarla: Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Susan Sontag. Cortázar dijo: “Los mejores escritores argentinos trabajan en la búsqueda y muchas veces el hallazgo de un difícil equilibrio del que siempre ha surgido la gran literatura. Luisa Valenzuela me parece un acabado ejemplo de lo que afirmo”. Yo agregaría que además a esos grandes escritores es posible consumirlos en la cocina, como los Viajes de Gulliver o el Robinson Crusoe. No sé por qué son libros que dan ganas de salir de paseo con ellos.
¿A dónde va Luisa Valenzuela? La figura de la protagonista de La travesía no se puede separar de su creadora. Si Valenzuela ha logrado algo, ha sido confirmarse en el papel de esa antropóloga, exaltada mitológicamente. En el mito griego, Glauco, el hijo de Sísifo, obtiene la inmortalidad bebiendo de una fuente mágica, pero como nadie cree en su transformación, se arroja al mar y se convierte en un dios marino que vaga en medio de las olas.
Valenzuela se burla del mito de Glauco: a su personaje sólo parece faltarle un sí determinante, la experiencia mística, para saltar al mar de la divinidad con la misma agilidad con que se salta un charco. La travesía se lee como un canto de cisne, lo que basta para justificar que se le preste atención. La obra está llena de la resignación agridulce que sugiere el título. El elemento autobiográfico parece haber crecido hasta el extremo de que se lo puede considerar la apología pro vita sua de Valenzuela.
Pero me interesa particularmente Ava Taurel, la “famosa dominatrix licenciada para servir a usted”. Las dominatrix parecen ser el oscuro objeto del deseo del año 2000. En Estados Unidos y en Europa son consideradas perversas tolerables, personas que incluso pueden ser buenas vecinas. Acuden a los programas de televisión, donde se pelean entre ellas como si fuesen divas de Hollywood; opinan de política, asisten a seminarios de psicoanálisis. En Estados Unidos, para poseer una cuantiosa bibliografía de verdadero maníaco, ni siquiera hay que comprar los libros por correspondencia o internet: basta entrar en cualquier librería. Allí se explica cómo ser “felizmente decadentes”, o cómo adiestrar al propio partner con las mismas técnicas con que se adiestra al mastín napolitano que custodiará nuestra casa. Una de ellas, a los sesenta años, se hizo famosa por haber visto morir de un infarto, durante una sesión, a un cliente al que había atado como a un matambre. Después del escándalo, tuvo más clientes que antes. Pasó a ser, en sentido literal, la mujer “capaz de hacer que se te pare el corazón”. Lo que probablemente muchos no sepan, es que Ava Taurel existe, probablemente es amiga de Valenzuela (es el tipo de mujeres que podrían ser amigas de Valenzuela). Cuando hubo que enseñarle a Renée Russo (que por primera vez tenía que desnudarse ante las cámaras a la tierna edad de 45 años) a ser felina y rapaz, sugestiva y excitante, los productores no fueron a buscar a una artista del strip-tease, como se hacía en otra época, sino que contrataron a Ava Taurel. Su encantadora presencia en la novela obliga a sustituir el machismo con el masoquismo, y propaga otro tipo de amor (palabra que, dicho sea de paso, rima con “dolor”).
Además, resulta particularmente encantador volver a encontrarse con gente querida, y ya habíamos convivido con Ava Taurel en Novela negra con argentinos (“¿Soft bondage? ¿Hard bondage? ¿Ligaduras pesadas o livianas? ¿Cuero? ¿Cadenas? ¿Le gusta la ropa interior de mujer? ¿Tacos altos? ¿Prefiere mucho dolor, poco dolor? ¿Látigo? ¿Asfixia? […] ¿Ganchillos en las tetillas? ¿Livianos? ¿Pesados? ¿Martirio genital? ¿Liviano? ¿Pesado?” Ese es el estilo encantador de Ava.)
La travesía hubiese podido llamarse La máquina del tiempo. El presente aburre, el futuro aterroriza. A la protagonista, el pasado no la condena, sino que la lleva a emprender un viaje finalizado el cual habrá sido capaz de recuperar su propio nombre, es decir, habrá sido capaz de averiguar quién era esa muchacha que accedió al pedido perverso de un marido secreto (se trata de unas cartas procaces escritas en su juventud, cartas que traicionan su propio deseo). No basta, como decía Homero (hay una teoría nueva que asegura que Homero fue una mujer) con dejar que el pasado sea pasado. El pasado a veces es “una perversidad hecha de cenizas” (esa frase, que cito de memoria, es de Anaïs Nin, o mejor dicho, quisiera que fuera de Anaïs Nin). El pasado es un prólogo, un “introito”.
Cualquier intento de ofrecer una visión generalizadora sería infructuoso. Sin embargo, puedo arriesgar algunos parámetros. La travesía parece funcionar como un simple gancho del que cuelgan los típicos productos de la narrativa de Luisa Valenzuela: la exploración de las llamadas zonas oscuras, la mortaja de la censura, el erotismo, el retrato de la Argentina.
Lo que Valenzuela parece querer contemplar es el problema de las relaciones del novelista con su vida y quienes lo rodean. Esto no excluye la fantasía más desenfrenada, al contrario: por esta misma razón una novela puede ser cualquier cosa, independientemente (sobre todo independientemente) de las leyes, empezando por una aventura psicológica hasta llegar a algo que puede parecer un tratado filosófico o social. Pero evidentemente algo debe suceder allí dentro: las ideas deben ponerse en boca de seres vivos, no de maniquíes. La adulación de los gustos del llamado “público” o el temor de no ser apreciado por cierta camarilla hacen de la literatura argentina esa agua tibia que se le da a los enfermos para que vomiten. Ruego que no se me tilde de megalomanía ni del deseo de convencer a los presentes de que esta novela de Luisa Valenzuela constituye el ideal, y que todo lo demás son puras tonterías. Pero soy partidario de cierto compromiso moral en literatura, o, si se quiere, de cierta obligación social, de cierto deseo de enseñar las pequeñas virtudes a la gente mezquina que no quiere contemplar los problemas y ver su posible solución.
Estoy con Luisa en la infinita humildad de la página en blanco y en la infinita alegría de la venganza. Luisa pinta el pasado mientras el presente se despinta. El viejo tango de la pura nostalgia no le importa: lo que le importa es la felicidad.
Antes de terminar, sugiero que nos subamos a la página 232, donde encontraremos, el credo de Luisa Valenzuela: “Toda vida es un viaje o una búsqueda. La de ella ni más ni menos pero sin concesiones. O muy pocas. Algunitas nomás: la punta del pie para probar la temperatura del agua, la yema de los dedos de una mano para rozar apenas una piel muy tersa y después salir corriendo. También escapa. Y cancela. Raras veces, rara avis, raro estremecimiento al que responde. Con martillos le están golpeando la cabeza, le explotan las sienes. Este parecería ser el final de una historia que tuvo su espejo de alondras y fue sólo eso, espejo. Su afán reflejado en el deseo de otro que pasa a años luz, por distinta galaxia. ¿Serán así los encuentros de la edad adulta, un estar muy cerca por un rato para descubrir más allá un gran vacío? Piensa en su vida tan hecha de retazos, una busca de amor a lo largo de los años, según quiso creer, y así fue, de a ratos. Tantas veces se asomó al abismo de los ojos del otro: una navegación al garete, con las velas henchidas. Navegando al garete siempre aparecen sombras. Un derrotero fijo ahuyentaría las sombras y la tranquilizaría mucho. Pero empobrecería el viaje. ¿Y quién quiere un viaje empobrecido? ¿Y quién puede querer a una viajera impenitente?”
Presentación de Marcela Solá
La Historia es una infinita recreación de la memoria y La Travesía es la historia de un viaje a través de la memoria y a la vez de la construcción del futuro. La Travesía es no sólo un descubrimiento de lo que se ha dejado detrás sino de la manera en que los caminos no tomados, lo que quedó trunco, siguen desarrollándose con vida propia y es asimismo, para una protagonista que sólo es un pronombre personal en tercera persona, el viaje al encuentro con el nombre propio, que navega por debajo de la conciencia y del texto, y la apropiación final de su identidad.
Hay en alguna parte de Colorado, en los Estados Unidos, según cuenta Baudrillard, una línea de demarcación misteriosa, trazada por la naturaleza, donde se separan las zonas, las aguas; unas van para el Atlántico y otras hacia el Pacífico. Es una línea imaginaria, al igual que la que separa el pasado y el futuro, a la que llamamos presente. Cada decisión crea dos vertientes opuestas, la vida circula en sentido inverso, pero si bien cada fracción se aleja irremediablemente de la otra, sin embargo, de ambos lados de la separación, las cosas permanecen inseparables y lo que diverge cada vez más, se reúne en un momento dado. Es en ese momento que se instala el tiempo de esta novela, que transcurre en Manhattan en el presente, y, en forma simultánea, veinte años atrás en Buenos Aires en los momentos oscuros de la dictadura. Momentos encarnados en la misteriosa y perversa figura de Facundo Zuberbühler, marido desvanecido en el pasado de la protagonista, período del cual la entrañable historia contada por la protagonista –que le había sido esbozado por Rodolfo Walsh– es la perfecta metáfora emblemática. En el presente La Travesía dibuja un prisma en el que sus caras: la memoria, el tiempo, el cuerpo, el sexo, la reflexión, el arte, remiten unos a otros incesantemente, y la escritura adquiere el velocísimo ritmo mental propio de Nueva York, ciudad donde al decir de la propia protagonista, no se duerme para no perderse lo fascinante que ocurre a cada minuto, ciudad que le gusta porque no permite cerrar los ojos. Tampoco la novela permite cerrarlos ni desviar la atención porque algo importante puede estarse gestando, y hay que ser capaz de discernirlo en todo momento.
En Nueva York, ciudad volcada hacia el futuro, es difícil viajar hacia el pasado, y esa continua tensión está presente asimismo en el lenguaje, en su capacidad de operar simultáneamente en direcciones opuestas -como cánones invertidos- lo que al mismo tiempo produce una sensación de infinita libertad, que es otra característica singular de esta novela.
La Travesía reproduce la lógica interna del funcionamiento del teatro de la memoria de Giulio Camillo con su variedad de imágenes, figuras y ornamentos, dispuestas en gradas o pilares que representaban la historia en expansión del pensamiento divino. La novela se despliega asimismo en haces, (la protagonista utiliza la imagen de las varillas del abanico, donde ella es el nódulo que las une) y comienza en el Museo de Arte Moderno, el MoMa, con una cita a ciegas, ideada por la protagonista, y que metafóricamente la enfrenta con su propia cita ciega con el destino. Ese destino que no está por delante sino por detrás, en la forma de cartas lúbricas y lascivas enviadas por Ella, desde los cuatro puntos de la tierra, a su misterioso marido lejano. En palabras de Ella, única manera como se denomina hasta el final de la novela, “una autobiografía apócrifa que se iría transformando en un erotismo oral desaforado”.
Los cuadros de Schwitter, que están expuestos en el museo, los sentirá a su vez como metáfora de su propia vida: “hecha de retazos, tan hecha de papeles e hilos superpuestos, de rostros un poco fraccionados, borrosos, lejanos”. Esa cita pergeñada por Ella, y el recuerdo de sus cartas la enfrenta con la sospecha de que creyendo cumplir con el deseo de los demás, está cumpliendo con el propio. De allí en adelante, la prueba de La Travesía será la de recuperar sus deseos más oscuros, como propios; para eso Ella sube y baja por la memoria, el tiempo, el cuerpo, el sexo, los sentimientos y de manera oculta, ocultísima, pudorosamente esconde por medio del lenguaje -el cual una y otra vez borra lo que va apareciendo- por un anhelo profundo de amor, y también de sentido, de un sentido que pueda, finalmente, constituirse como narración, como historia.
En esta novela hablan un cuerpo rotundamente presente y una delicada sensibilidad. Y ambos sufren, a su manera, la marca del deseo insatisfecho. La brecha entre ese anhelo profundo y la vida de Ella hasta ese momento es tan grande que da perfecta cuenta de la herida que produce ese desfasaje, por más que la escritura se esfuerce por colocarse en la más absoluta cotidianeidad en el momento en que esa herida comienza a hacerse visible. Apenas sentimos que el lenguaje comienza a fluir aparece, como una extrasístole, algo que interrumpe la continuidad de la emoción. Hay en esta escritura la voluntad explícita de no seducir al lector, de forzarlo a trasponer cierto umbral de comprensión. “Paren la seducción, bajémonos de este tren que nos lleva por vías demasiado establecidas, previsibles! ¿Paren la seducción? Pregunta él para nada convencido; ¿podrías explicarme el porqué de tan drástica medida? Ella siente ganas de llorar. La seducción mata el diálogo”. Y hablando de sus cartas, escritas a pedir de Facundo, dice la protagonista que a diferencia de Anaïs Nin que odiaba a su coleccionista que le exigía borrar toda poesía y literatura de los cuentos que le pedía y limitarse a una descripción de sexo explícito, “en su caso quien no lograba meter poesía en parte alguna era ella, ella era la que siempre metía y mete un ojo clínico donde más valdría una visión romántica”.
En el estilo del escritor está su metafísica, dice Sartre. Resulta difícil seguir la frase entrecortada, la respiración arrítmica de las palabras, la reflexión profunda en la que nos embarcamos con felicidad hasta que en forma inadvertida, sin solución de continuidad, nos cierran la puerta en la cara con una frase cortante o el verbo en el lugar inesperado que se cuelan para obturar el paso fácil. Esas frases cortantes en las cuales -a diferencia de la escultura de vidrio de su amiga que el huracán ha deshecho en pedacitos domesticados de idéntico tamaño- las palabras no son palabras de seguridad, sino que se rompen en pedazos disímiles, caóticos, de muy variadas formas y medidas. Algo más peligro e interesante que un montoncito de vidrio de seguridad. En La Travesía, como en todo verdadero viaje, las acrobacias se hacen sin red.
Como Nueva York, esta novela es proteica y está llena de variopintos personajes, entrañables y con historias versátiles e extravagantes. Hay bellísimas y conmovedores historias de amores inusitados, tiernos y desgarradores. Hay también un erotismo explícito y desenfadado raro de encontrar en la literatura argentina, un erotismo que conjuga la imaginación con el crudo sexo, lo femenino del deseo con la genitalidad masculina, mezclando ingredientes que hacen del goce de los sentidos una experiencia límite y única donde se funden las fronteras entre el afuera y el adentro, a la mejor manera de la iniciación sagrada. Este erotismo está atravesado por una escritura de una vitalidad desvergonzada y primitiva tan fuerte que las palabras se materializan y nos convierten en voyeurs, de lectores pasamos a ser mirones, hay ciertas escenas en que ya no se está leyendo la novela sino que se la está mirando. Otras veces es el tacto el que puede tocar las palabras de tan cercanas y concretas como nos resultan.
Y está la memorable historia de su amigo Bolek, y el Museo Viviente de Creedmoor, un complejo psiquiátrico situado en las afueras de Nueva York. Allí, en un enorme refectorio abandonado, los internados trabajan y pintan dirigidos por Bolek, en cuatro salas llamadas Campos de Batalla, dedicadas a diferentes temas. La idea es llegar a representar década por década las diez que configuraron el siglo veinte. Allí tendrá lugar la noche de Walpurgis, en la que se dan cita los muertos de la memoria, y Ella tendrá que atravesar el miedo y conversar con los muertos, como Ulises, en su propia travesía, cuando baja al Hades.
Y como todo viaje del héroe, antes de llegar a destino, debe pasar por las pruebas, que son en este caso, las del fuego, el aire, el agua, todos pasos necesarios para hacer el pan, saber que le es transmitido por una vieja panadera sabia, en un rito que es el de la iniciación. A esto seguirá, como en toda iniciación que se precie, la muerte. En este caso de un interno en Creedmoor, a raíz de lo cuál Ella organiza una ceremonia de purificación donde redime su pasado al rescatar sus deseos para sí y súbitamente decide volver a la Argentina. Cuando la vuelta a casa es posible se hace dueña de su nombre, que aparece por una única vez en la novela.
Y así, lo que comenzó en el MoMa, el museo de la memoria, del pasado, termina en el Museo del Futuro, museo viviente y siempre renovado. Allí la memoria resulta finalmente integrada al presente y por lo tanto al futuro. El sentido en tanto que dirección ha podido ser narrado y, finalmente, ha adquirido un destino. La Travesía, en su recorrido, se ha transformado en narración y está a salvo en la morada de la escritura.
Prólogo de Leopoldo Brizuela
LAS DOS TRAVESÍAS DE LUISA VALENZUELA
Como ustedes saben, la teoría y la crítica prohibieron o menospreciaron, durante muchísimo tiempo, el análisis de las obras literarias de acuerdo con la biografía de los escritores. Sin embargo, la mayoría de los narradores siguió siempre muy atenta a las circunstancias en que les tocó vivir a sus colegas, al modo en que éstas condicionaron sus elecciones literarias y, sobre todo, a la manera en que cada uno llegó a entender que es “ser un escritor”. En estos apuntes que voy a leerles, y que pretenden ser una introducción a la obra de ficción de Luisa Valenzuela, voy a optar por una solución intermedia. Voy a basarme, no en la biografía de esta autora, sino en un brevísimo fragmento autobiográfico de un artículo llamado “La risa de Borges” (2000)[i], y por otro lado, en La travesía (2001), su última novela. Además de ser, como Valenzuela lo sugirió jocosamente, “una suerte de autobiografía apócrifa”, La travesía va tejiendo intermitentemente una verdadera “arte poética”, y una reflexión profunda sobre el modo en que la vida y la escritura se enriquecen y se salvan la una a la otra. Ambos textos recientes me permitirán, además, exponer la importancia de la obra de Valenzuela como continuación y transgresión de la tradición literaria argentina, y como legado para los narradores de mi propia generación. Por tratarse de una escritura surgida en la década del 60, con todas las características de una generación revolucionaria que luego sería brutalmente castigada; por haber sido, durante los siguientes tiempos nefastos, fiel a sus postulados básicos; pero también por haber demostrado un inusual grado de apertura hacia voces más recientes –entre ellas, sobre todo, la de las propias víctimas de la dictadura militar- la obra de Luisa Valenzuela adquiere ante nosotros el carácter imprescindible de lo sobreviviente.
El silencio como puerto de partida
Todos los escritores suelen contar una escena de infancia o adolescencia que equivale para ellos, más o menos concientemente, más o menos secretamente, a un segundo nacimiento. No importa que en esta escena, muchas veces ni siquiera aparezcan ellos como protagonistas y que incluso pueda no hablarse de literatura. La memoria cada escritor selecciona la selecciona porque cifra como ninguna otra el momento en que comprendieron cuál era su oficio, y a la vez, qué tipo de literatura deseaban escribir.
En “La Risa de Borges”, Luisa Valenzuela se recuerda escuchando, desde algún cuarto lejano de la casa familiar, las risas de Luisa Mercedes Levinson y de Jorge Luis Borges que escribían a dúo el cuento “La hermana de Eloísa”. Corría el año 1954, los tiempos de mayor dureza del régimen peronista, y Levinson, madre de Valenzuela, y Borges, tras las persianas bajas, a salvo de posibles delatores, creaban un pequeño espacio de liberación. La pasión compartida por la literatura, la admiración mutua, un muy probable enamoramiento de Borges y un humor que se regodeaba en la cita de coplas populares (“de l’Abeí la espiantaron/ y no espo falta de higiene/ que la pobrecita tiene/ una costumbre asquerosa/ que es no lavarse la cosa/ por no gastar en jabón…”), eran las claves confesas de esa experiencia que luego ambos escritores recordarían como “felicidad pura”. Pero parece muy acertado suponer en Borges y Levinson el mutuo reconocimiento de dos seres extraordinarios y diferentes del resto del mundo, secretamente arrasados por la desolación, y la sensación de salvación que esta sensación les procuraba la mutua compañía.
Como les decía al principio, a partir de los elementos de esta anécdota, así como de ciertos rasgos del cuento que ni Borges ni Levinson repitieron en sus propias obras, podemos entender muchos elementos de la obra posterior de Luisa Valenzuela. Pero lo que más me interesa señalar es que la anécdota también exhibe, contada por nuestra autora, los límites de Levinson y Borges, aquello que no pudieron o no supieron o no se atrevieron a decir y a hacer. Ese silencio que la joven Luisa advertía ya tras las risas de ambos y que entonces mismo se propuso transformar en voz; ese papel en blanco que fue su legado en la historia de la literatura argentina y en el que, como dijimos, escribiría una obra tan impar.
*
La figura y la obra de Borges son suficientemente conocidas; para entender mejor ese silencio, esas limitaciones de que les hablo, y que son también las de una época, les voy a proponer otro breve ejercicio: considerar a Luisa Mercedes Levinson y a Luisa Valenzuela, y a las obras de ambas como etapas sucesivas de una misma travesía, femenina y familiar, hacia un ideal de expresión plena.
En sus recientes, prematuras memorias, Martin Amis se refiere a su padre Kinsgley Amis y señala algo pomposamente “la singularidad de nuestro caso”, porque también éste último fue novelista. Si esto es verdad, el caso que nos ocupa resulta aún más singular e interesante, no sólo porque se trata de dos escritoras extraordinarias, excepcionales por su alta calidad y por ser, cada una en su época, absolutamente distintas del resto. Además, en la experiencia literaria de madre e hija, que abarca buena parte del siglo de liberación de la mujer, se cifra la experiencia de todas las mujeres escritoras de occidente.
Hasta aquel trabajo de colaboración con Jorge Luis Borges, Levinson había escrito unos primeros poemas de lirismo amoroso, “femenino”, según la línea convencional de la época; más tarde, algunos cuentos que publicaba en revistas para la mujer y ajustado a “esa imagen de lectora”, e incluso las páginas de un consultorio sentimental con el seudónimo de Lisa Lenson. Según palabras de la propia Levinson, la experiencia de escribir “La hermana de Eloísa” le descubrió ante todo “el arte de corregir”, lo que implica el conocimiento de las herramientas de los grandes escritores; y “parece que lo aprendió nomás”, acota Luisa Valenzuela, “porque inmediatamente después escribió su cuento más antologado, El Abra, una joya de precisión e intensidad”.
Pero uno podría pensar que el reconocimiento de y en la figura de Borges inspiró en Levinson la necesidad y el valor para romper las restricciones de su anterior “escritura de mujer” y para lanzarse a escribir según los parámetros de la “Gran Literatura”, vale decir, los géneros establecidos por los grandes maestros… que eran, para el canon de Borges, mayoritariamente varones. En este sentido, La travesía, de Luisa Valenzuela, con su protagonista mujer que escribe para un varón, parece tematizar la experiencia de esa generación de escritoras pioneras al adentrarse en el masculino coto de la literatura. En el segundo tramo de estos apuntes voy a postular ver cómo Luisa Valenzuela, apropiándose de las herramientas ya conquistadas por las mujeres, se dedicó, en cambio, no a acatar leyes, no a aplicar una forma, sino a hacer estallar las formas conocidas y a inventar, con los restos, formas y obras nuevas.
*
En segundo lugar, la consideración de Luisa Mercedes Levinson y Luisa Valenzuela ilumina muy profundamente qué fueron entendiendo las dos, y también el resto de las mujeres de occidente, por “ser una escritora”. Para dar concreción a un tema muy complejo, les propongo centrarnos en tres fotos. La solapa del primer libro importante de Luisa Mercedes Levinson, el que por primera vez incluye El abra[ii], la muestra también “arreglada” y posando según los cánones convencionales en un estudio fotográfico: collar de perlas, peinado impecable, mirada que sugiere inspiración lírica y sonrisa cordial. El retrato representa todavía la señora de sociedad y tertulia literaria –esas tertulias que ella misma organizaba en su casa con tal éxito que llegaron a constituir, como bien lo señala Fernando Alegría, un Bloomsbury porteño. En el otro extremo del arco de su trayectoria literaria, la contratapa de la novela El último zelofonte (1984) muestra una mujer en medio de una especie de floresta feérica, con capelina, boa, anillos y aros con aspecto de talismanes, en fin: ese aspecto tan original que figura en las memorias de todos sus contemporáneos, pero sin ser verdaderamente comprendida por ninguno.
Se dice que Victoria Ocampo, cuyo feminismo declamatorio no conseguía reprimir los celos feroces de las otras mujeres talentosas, denominaba “estética maricona” ese aspecto de Levinson. “Manucho” Mujica Láinez, gay emblemático de la época, se sentía identificado en ese “estilo Lisa”, a quien llamaba “el Manucho mujer”, y Levinson misma lo ratificaba con alguna salvedad: “lo de Manucho es deliberado… yo soy más mamarracho.” Pero lo cierto es que ningún escritor de su época pareció capaz de apreciar, en la figura de esa mujer absolutamente nueva, una concepción de la identidad muy revolucionaria para su época: la que postula que podemos inventarnos a nosotros mismos, y se postulaba como nuevo arquetipo para el resto de las mujeres. Sin edad y sin época, la foto de Levinson parece proclamar, como Marina Tsvietáieva: “Mis lectores pertenecen al siglo XX y yo/ yo soy anterior a todo siglo.[iii]”.
Y ahora, por fin, consideremos esta foto de Luisa Valenzuela en la contratapa de El Gato Eficaz, una de sus primeras novelas (1976). Sólo vemos la mitad de la cara de la escritora, mientras que la otra mitad está cubierta por una máscara que representa a su personaje: el ojo izquierdo de Valenzuela se ve por la órbita vacía del ojo izquierdo del gato. La identidad de autor y personaje está en la mirada. A la luz de los textos, el mensaje de esta foto es aún más claro: como Levinson, Valenzuela sigue sosteniendo que es deber y necesidad inventarse a uno mismo; pero no sólo con los medios de la pura imaginación, tan limitada, sino en el cotejo constante entre la travesía vital y la travesía literaria, entre la acción vivida y la acción de escribir. A esta manera de entender su condición de escritora dedicaremos el tercer tramo de este trabajo.
*
Resumiendo: de aquella escena fundante protagonizada por Borges y Levinson, nos interesa señalar, más que los rasgos heredados por Luisa Valenzuela y por su propia escritura, esas secretas limitaciones de Borges y de Levinson, evidenciadas en las propias limitaciones del cuento, y que acaso funcionaron como desafíos para la flamante escritora que los escuchaba del otro lado del muro. Para conjurar las imposibilidades de ambos, para incluir temas y registros que les estaban vedados –evidentemente, la política y el erotismo femenino- Luisa Valenzuela concibió a la literatura de un modo completamente nuevo.
En el plano de la literatura, podríamos postular que a esa idea de la literatura “correcta” (o corregida), y a esa concepción de la escritura como aplicación perfecta de las normas del género, Luisa Valenzuela opondrá la idea de escritura como travesía incesante en busca de una forma nueva. En el plano de la vida y de la figura del escritor, a esa figura de los escritores encerrados, refugiados en su propia imaginación, Valenzuela propone una idea de escritor en permanente travesía por el mundo, hacia lo desconocido, y en constante diálogo con lo que acaba de conocer. Estos dos planos darán pie cada uno a un tramo distinto de nuestro análisis.
La literatura como travesía vital
La anécdota de La travesía puede ser resumida de la siguiente manera. Una antropóloga argentina, escribe a mediados de los setenta una serie de cartas obscenas a pedido de un marido secreto y perverso, del que finalmente huye para radicarse en Nueva York. La huida, se entiende, no siempre es liberación: horrorizada de lo que ha llegado a desear, a sentir, a hacer, la antropóloga sepulta su pasado detrás de un sospechoso olvido, y más aún: parece negarse, por temor de que resurja, a todo tipo de emociones profundas y aún de vinculaciones afectivas serias. Al punto que sólo hacia el final de la novela, es decir de su particular travesía, conoceremos su nombre.
Cierto día, poco después de que Ava Taurel, famosa dominatrix profesional, le pide colaboración para un trabajo con un cliente masoquista –y esta es la escena fundante de la novela-, otro amigo de Marcela, un artista que anima un taller de plástica en un hospicio, le revela que aquellas cartas obscenas que ella creía perdidas están en poder de él, y que las ha leído. Ambas experiencias, la participación en una relación de sadomasoquismo y la sensación de quedar expuesta vergonzosamente ante los demás y ante sí misma, sacan intolerablemente a la superficie el terror de Marcela a su propia autodestrucción. Y así comienza un largo período de trabajo interior, tratando de entender por fin aquella historia, de elaborarla para liberarse de la amenaza de repetir errores.
Si el la situación trágica se caracteriza, según las definiciones usuales, por sentirse tironeado por reclamos opuestos y de fuerza equivalente, Marcela vive una verdadera tragedia: de un lado, la necesidad de transgredir un olvido que la encierra, la paraliza en una forma de muerte, la condena a la perpetua repetición del horror. Del otro, la certeza de que la memoria y el inconsciente deparan, siempre, dolor, acaso un dolor todavía más terrible que el que se sufrió. (Una digresión: el dolor de Marcela nunca se presenta exclusivamente como una consecuencia de la acción de los otros: el origen del terror está en la propia tendencia de Marcela a complacer al victimario, de su propio e incomprensible goce en la condición de víctima: de ahí que la figura de Ava Taurel, especie de diosa del placer prohibido, dueña de la sutil frontera entre éste y el dolor, entre el placer y la destrucción, abra y cierre la novela.)
Lo cierto es que la “recuperación” de Marcela se va dando, así, en dos etapas: en la primera, Marcela avanza, con la astuta y levemente perversa ayuda de ese amigo Bolek, por el bosque del recuerdo; en la segunda, sola, realiza un largo viaje al Norte, hacia “la salvaje comarca de los salvajes”, de donde por fin vuelve armada para reconstruirse, para inventar una nueva identidad. El final de la novela –el nacimiento de una nueva Marcela- consiste, así, en la elaboración de dos obras de arte como dos palabras de un lenguaje nuevo que le permite, por primera vez, decirse en totalidad rompiendo todos los mandatos del secreto. La primera es una narración escrita a dúo con Bolek, que involuntariamente nos recuerda a La hermana de Eloísa; la segunda, una ceremonia que ella misma crea, a ejemplo de los ritos de las culturas “nativas” que ella, hasta entonces, se ha limitado a mirar: en esa ceremonia Marcela quema las cartas y por fin exorciza su pasado.
*
Más arriba postulábamos que Luisa Valenzuela había usado las herramientas literarias conquistadas por las generaciones anteriores de escritoras, no ya para aplicar leyes prestablecidas, sino para crear una literatura profundamente nueva. Y es que, contra lo que suelen postular ciertas vanguardias ingenuas, nadie inventa una lengua nueva de la nada –lo que sólo resultaría incomprensibilidad y fárrago-, se la inventa por la combinación de herencias diversas, por combinaciones, eso sí, nunca intentadas antes. Una de los postulados implícitos en La travesía es una concepción de la narrativa como medio de comprensión y, por lo tanto, como discurso muy cercano al ensayo. Si cuentos como el mencionado El abra, de LML –sobre la huella, digamos, de un Horacio Quiroga y a través, de éste, de un Kipling o de un Edgar Allan Poe- se proponían narrar sucesos, o como reza un lugar común al uso, “contar una historia”, La travesía narra acciones de sus personajes, claro, pero para reflexionar inmediatamente sobre ellas, y para que los personajes vuelvan a actuar decidiendo concientemente a partir de lo hecho. No quiero decir que la acción sea, como en ciertas malas novelas alemanas, apenas un pretexto para la teorización; digo que la acción es una condición del pensamiento, y el pensamiento de la continuidad de la acción, en un movimiento dialógico que nunca se detiene. El personaje de Marcela Osorio –como los protagonistas de otros grandes relatos de Valenzuela, desde Simetrías(1993) a la nouvelle Cambio de Armas(1982)– actúa como quien “navega a ciegas”, avanza “inconcientemente” un movimiento en su itinerario y la escritura, en tiempo presente, transcribe lo que piensa de inmediato, tratando de analizar ese acto en el marco de la historia pasada y de la postura ideológica. Por supuesto, tanto en esta “impronta ensayística” como en el hecho de que La travesía es en última instancia análisis de un texto anterior: el de las cartas obscenas, todo ello inscribe a La travesía en la tradición borgeana de la “ficción teórica” (y también guardaba cartas obscenas aquella Beatriz Viterbo de que se habla en El Aleph). Pero mientras que en los cuentos de Borges los actos de los personajes están al servicio de una hipótesis previa, subyacente y potentísima, que parece siempre a punto de convertirse en una moraleja, las hipótesis de Marcela Osorio y las del narrador de La travesía se van construyendo y deconstruyendo mil veces, postulando y falsando sobre la marcha, de acuerdo con lo que los actos revelen todo a lo largo de la narración.
*
Esta concepción de la narrativa justifica todas las elecciones formales de Luisa Valenzuela –las múltiples facetas de ese estilo único en la literatura argentina, cuya agilidad y constante humorismo no deberían distraernos de su complejidad. Volviendo un poco atrás, podríamos decir que si escritores de las generaciones anteriores aspiraban a realizar una obra “acabada”, la perfecta concreción de un “arquetipo platónico”, como le hubiera gustado decir a Borges, para Luisa Valenzuela, en cambio, toda obra es esbozo de una obra posterior que a su vez será esbozo de una obra más tardía, y así sucesivamente. Toda obra es el intento de nombrar algo que nunca podrá nombrarse del todo, un paso más en busca de una utopía inalcanzable, una utopía que por eso mismo se transforma, más que en un “lugar donde llegar”, en “un motor a utilizar”[iv]. De ahí que Luisa Valenzuela parezca trabajar en una zona que podríamos llamar “antesala de la literatura” o más aún “antesala de la lengua”, una “preliteratura” o “prelengua” donde el narrador, (como en esa trastienda de los teatros donde coexisten vestidos y escenarios de las más diversas épocas) de todas las palabras, todos los registros de discurso, todas las técnicas, todos los géneros. Y de ese sentirse “esbozando” una obra posterior, apenas experimentando combinaciones inusitadas entre este material riquísimo, proviene quizás el carácter lúdico y desprejuiciado que es la marca más notoria de la narrativa de Luisa Valenzuela.
*.
Así, el tono en que habla el narrador de la mayoría de sus relatos es el que todos empleamos en una conversación con una persona de tanta confianza que es casi en un diálogo con nosotros mismos; un intercambio en que, sí, discutiéramos una obra que escribiremos algún día, narrando los sucesos pero dudando siempre de los mecanismos narrativos elegidos, desarticulando lo que de pronto se nos revela como solución fácil o lugar común, y sin permitirnos caer nunca en la solemnidad ni, por pudor, en ningún tipo de celebración o exageración de los aciertos. En cuanto al lenguaje, su característica más notoria es, una vez más, esa combinatoria insólita, esa variedad de registros y formas de discursos diversos, la mayoría ajenos a la literatura más tradicional, y que parecen enriquecerse y brillar en la propia combinación, como “relumbran a lo lejos las armas en una batalla”, o para usar otra metáfora no menos remanida en las universidades, un carnaval en donde el rico y el pobre resaltan por la cercanía y la comparación. Más que de situaciones cómicas, en realidad escasísimas, el humor de la prosa surge de esta combinación de palabras antípodas, y se vuelve un mecanismo corrosivo; opera, a cada momento, una forma de cuestionamiento o puesta en duda de que acaba de decirse. A este mecanismo, por lo demás, subyace una voluntad de “democratización” en nuestra idea de la literatura como fenómeno histórico y social, una efectiva igualación de autoridades en la que opinan con tanta solvencia y tanto derecho Ava Taurel como Ringo Bonavena, Heisenberg el físico como la escritora Hebe Solves, y por supuesto, los autores de aquellas coplas escatológicas o pornográficas cuyo espíritu no se coló, por limitaciones de Borges y Luisa Mercedes Levinson, en La hermana de Eloísa.
*
Pero volvamos al tema de los géneros: también en este nivel las combinaciones son inéditas, inusitadas. Además de la estrecha vinculación con el ensayo, La travesía tiene mucho en común con otro género: la narrativa de viajes del siglo XIX, y más áun, los cuadernos de bitácora de los antiguos navegantes exploradores cuya única meta era lo desconocido. Otra vinculación evidente es la que denotan ciertos elementos propios del relato policial tradicional; en principio, claro, la existencia de un misterio. Sin embargo, si en relatos paradigmáticos como La carta robada de Edgar Allan Poe el suspenso se articula en el orden en que el narrador cuenta los hechos, o como se diría en narratología, en el plano del discurso; en La travesía, en cambio, el misterio afecta a los mismos hechos narrados, se halla ya inextricablemente ligado a esos hechos en el plano de la historia. Ese análisis exhaustivo de un objeto como indicio que nos permitirá comprender un crimen y castigar al culpable, esa “detección” que es propia del investigador de las novelas, es también la que realiza Marcela Osorio al leer sus propias cartas viejas. Aún la fascinación por la muerte, y el peligro que esa fascinación entraña, aún esa ambigüedad tan constante que debe combatírsela a cada paso, son elementos comunes a una “dama del crimen” como P. D. James.
Ambos géneros, la narrativa de viajes y el policial han sido siempre, como ustedes saben, “marginales”, o al menos considerablemente relegados al momento de configurar el sacrosanto “Canon Occidental”. Pero lo que más me interesa señalar aquí es la presencia de una tercera intertextualidad, la que, en este camino de renovación del género novela, hace que La travesía llegue un poco más allá. Me refiero, en fin, a la influencia notoria de las culturas orales y de su poesía, su mitología, su cosmovisión.
*
En verdad, la evidente relación de las obras de Valenzuela con las vanguardias del siglo XX y con las corrientes de pensamiento más contemporáneas, como el psicoanálisis Lacaniano o la física de Heisenberg, no deberían hacernos olvidar la referencia constante a culturas pre-modernas -una referencia, por lo demás, muy verificable en todos los vanguardistas del siglo XX, desde el brasileño Mario de Andrade a la argentina Sara Gallardo, desde la inglesa Angela Carter con su reelaboración de los cuentos folklóricos al italiano Italo Calvino y su vindicación de las fábulas. El mismo Borges, cuyas referencias a las Mil y Una noches se reiteran todo a lo largo de su obra, y muchos relatos de Luisa Mercedes Levinson como Las tejedoras sin hombre o la novela A la sombra del Búho reelaboraban ya esos materiales que el siglo XIX denominó, polémicamente, “folklore”.
Ahora bien. Como lo sugiere Julio Cortázar en sus ensayos sobre el cuento fantástico en el Río de La Plata, esta predilección por lo que Todorov llama “fábula maravillosa” implica ya un desacuerdo de los autores rioplatenses con el “realismo”, filosófico y literario, sobre el que volveremos en la última parte de esta charla. Pero también sobre este camino la obra de Luisa Valenzuela consigue ir mucho más lejos: Valenzuela sabe que todo género literario, y en especial toda narrativa, implica una lógica, una manera de entender el mundo; sabe que la novela del Siglo XIX, en la manera de encadenar los sucesos narrados, representaba ya un orden que se entendía accesible a la razón y gobernado claramente por la causalidad fáctica y la cronología. Y al inclinarse sobre otras culturas, busca ante todo otro tipos de relatos que le permitan acceder a otras lógicas, herramientas nuevas con las que después pueda representarse a sí misma de un modo diferente y acaso más acorde con su intuición de todo aquello que todavía no ha podido decirse.
Ya en obras anteriores Luisa Valenzuela había buceado en géneros premodernos, como la parodia de la literatura gauchesca frecuente en los cuentos de Donde viven las águilas o la reformulación de los cuentos tradicionales para niños en los “Cuentos de Hades”, que se incluyen en el volumen Simetrías. Palabras, frases enteras de La travesía corresponden a estos géneros; pero acaso lo más interesante de considerar es lo que la novela tiene en común con los libros sagrados de otras culturas, con ese “arquetipo platónico” que es la Colección de Mitos.
*
Como decíamos al principio, en las entrevistas previas a la aparición de La travesía, Valenzuela calificó a esta novela de “autobiografía apócrifa”, porque si la historia de Marcela Osorio es rigurosamente ficticia, al mismo tiempo va hilvanando un sinnúmero de historias reales protagonizadas por personajes que la autora conoció, que en muchos casos aparecen con su nombre verdadero y que, por lo tanto, resultan muy reconocibles para los lectores argentinos. Ya volveremos sobre esta definición de la novela, y sobre el modo en que subvierte la usual polaridad realidad/ficción. Por ahora, notemos que si la historia de Marcela Osorio se cuenta como nosotros mismos, hoy, contaríamos nuestra historia, en cambio las historias de los personajes secundarios parecen contadas según los parámetros de otros géneros narrativos, como fábulas o mejor, como mitos.
El personaje de Marcela, así, parece ir concibiéndose, reconstruyéndose, en referencia a esa mitología personal que ha ido configurando intuitivamente todo a lo largo de su vida. Es cierto que debajo de la travesía, la “odisea” de Marcela, pueden detectarse muchos elementos comunes a todas las épicas y aún a los cuentos tradicionales según los analiza Vladimir Propp: Bolek el auxiliar, Ava la diosa guía, etc. Pero mientras que la historia de Marcela se da en un tiempo, digamos, real y contemporáneo, las historias mitológicas suceden un tiempo circular, eterno y ajeno a la noción moderna del tiempo, como los propios condenados que repiten eternamente su suplicio en la Divina Comedia.
Todo esto se evidencia también en la construcción de los propios personajes. Marcela, en su riqueza, en su progreso y sobre todo en sus contradicciones, es claramente un personaje contemporáneo, cuya psicología tiene tantos repliegues aspira a comprender el moderno psicoanálisis; pero los personajes de esas historias laterales son de una naturaleza tan distinta que me interesaría detenerme a analizarlos mejor.
*
En esas historias laterales, digo, los personajes no sólo están descriptos con mayor economía: son esencialmente distintos del personaje de la protagonista. Como los actantes de la teoría de Propp, tienen sólo un perfil que los define, el que los faculta para las pocas acciones que realizan; y esas acciones son las que la memoria de Marcela detecta y archiva. Como el protagonista de la Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, de Borges, los personajes se han comprendido a sí mismos, y han quedado definidos en el marco de la historia universal, gracias a ese acto único.
Pero ahora bien ¿qué tienen en común esos personajes laterales y sus acciones como para que la memoria de Marcela, aún antes de la tragedia de reencontrar sus cartas, los guardara como “referentes”? En principio, son personajes que se han inventado a sí mismos transgrediendo la ley o la costumbre –y no es extraño que entre ellos aparezca, por supuesto, una figura de madre “doble” de Luisa Mercedes Levinson-. Son personajes que han logrado entenderse según una “lógica otra”, distinta de la sustentada por los diversos niveles de poder. Son personajes que el orden tacharía, por lo tanto, de “locos”, porque expresan continuamente un malestar que Marcela comparte.
Son personajes que, en fin, analizados en conjunto, puestos en constelación por La travesía, semejan un “orden otro”, otro mundo posible, la concreción utópica. “The soul selects its own society”, decía Emily Dickinson. Vale la cita en el doble sentido de compañía y de comunidad humana.
*
Esto me recuerda también a un libro maravilloso llamado Out of Africa. Cuenta Isak Dinesen, su autora, que los pobladores “nativos” de su Granja de Kenya, a principios del siglo XX, ponían a cada inglés un nombre en su lengua, de acuerdo con el rasgo de personalidad que éste compartiera con tal o cual personaje de su mitología. A partir del momento en que bautizaban a ese inglés, los kikuyu le temían mucho menos, vale decir, le temían sólo en términos de fuerza física, porque ahora lo comprendían: a partir de ahora ese inglés nunca podría sorprenderlos. Pensando en La travesía, se me ocurre que la angustia de Marcela Osorio, esa angustia que pone en marcha la novela, nace de la imposibilidad de ver en sí misma ese rasgo fundamental –“rasgo unario”, lo denominan ciertos psicoanalistas y Marcela Osorio, “continuidad”-, ese perfil saliente que le permitiera comprenderse y sentirse acogida de nuevo en el mundo.
Ese perfil, como dijimos, ese destino, se revela por los actos. Pero, parece preguntarse angustiosamente Marcela, ¿cuál de sus actos se lo revelará? Hasta el comienzo de la novela, el acto suyo que la ha definido es la escritura de esas cartas obscenas de acuerdo con el gusto de ese marido perverso. Durante toda La travesía, el acto que parece definirla es la participación casi impensada en el trabajo de Ava Taurel, que repite en muchos sentidos la conflictiva escritura de las cartas. Al final de la novela –y es fácil de comprender por qué se trata de una resolución del conflicto narrativo- por fin el personaje de Marcela aparece claro y definido a ojos del resto de los personajes, gracias a ese rito que ella misma inventa –una ceremonia improvisada, un acto artístico en que las cartas se queman- y que le permite, a la vez, decirse y exorcizar.
*
Hemos hablado de trama, de cronología y causalidad, y de personajes en la trama. De acuerdo con los análisis tradicionales, restaría hablar del espacio en que se desarrolla la mayor parte de la travesía de Marcela Osorio: la Nueva York de mediados de los setenta a fines de los ochenta. Más allá de la identidad de esta Nueva York de la novela con la Nueva York real, me interesa señalar que el Manhattan de la novela es una excelente metáfora de la escritura tal como la entiende Luisa Valenzuela y hemos tratado de describirla hasta aquí. La Nueva York de la novela es ante todo un cruce de culturas, un lugar donde pueden convivir y aprender, la una de la otra, culturas antípodas, una especie de reencarnación del Buenos Aires que Borges describe en El escritor argentino y la tradición, a principios de los años treinta, y que reivindicaba su derecho a todas las tradiciones, ese espacio en el que pueden darse todas las diferencias y cuyo clima primordial es la misma alegría de la diferencia.
Un refugio que, como Luisa Valenzuela lo lamentó en sus artículos, acabó con el atentado a las Torres Gemelas y el estallido de la “guerra internacional contra el terrorismo”, que abre la puerta a la peor intolerancia. Y uno de los tantos milagros de la literatura parece darse en que esta circunstancia histórica, posterior a la publicación de la novela y por supuesto imprevista por Luisa Valenzuela, parece presagiada por el intenso sentimiento de nostalgia que impregna La travesía.
La vida como travesía literaria
Volviendo a la escena primordial que se refiere en “La Risa de Borges”, recordemos que ella implicaba también limitaciones de Borges y de Levinson, y acaso de toda la literatura de su tiempo, para la acción concreta, más aún, para la vida. Estas limitaciones, que Luisa Valenzuela nunca hubiera deseado para sí, la llevaron a plantearse entonces una forma de vida completamente distinta, que pasamos a analizar ahora; una forma de vida como travesía por el mundo del que se evadían los autores de La hermana de Eloísa, y en el que pudiera, en cambio, “escribirse con el cuerpo”. Esta última idea es la que trataremos de dilucidar en este último tramo del análisis, partiendo de otros conceptos que le son imprescindibles: el de memoria y el de identidad.
*
No sólo en Borges -que sobre la huella de Macedonio Fernández dedicó tantas páginas al idealismo-, sino en la propia Levinson -con su predilección por el relato fantástico y maravilloso y, sobre todo, con aquella construcción de su imagen extravagante- parece haber un desacuerdo profundo con esa concepción que, desde comienzos del siglo XIX se llamó realismo. Vale decir: con la idea de que la razón pueda conocer la realidad y representarla exactamente en sus apariencias y en sus leyes profundas; o más aún: con la idea de que podamos percibir la realidad, o aún más, de que algo como la realidad exista realmente.
En términos estrictamente literarios, este tipo de idealismo viene a señalar que toda literatura es artificio; y que, por ejemplo, los narradores realistas no hacen más que tomar ciertas precauciones para que los lectores crean que lo que leen es idéntico al mundo en que viven. Sobre esta huella, ya lo dijimos, Luisa Valenzuela va mucho más allá: trata de encontrar en géneros anteriores o “no hegemónicos”, en relatos provenientes de otras culturas, elementos narrativos que permitan escribir de acuerdo con otras lógicas. Lo que me importa comprender ahora es qué concepción del “yo”, de la persona “real”, parecen esbozar sus relatos. Es tiempo, quizás, de que volvamos sobre aquella foto de Valenzuela con la máscara de su propio de personaje, y veamos en qué medida esa imagen refleja dichas concepciones.
*
Como recuerda Oliver Sacks al describir ciertos enfermos neurológicos desprovistos de la facultad de recordar, la noción de identidad depende de la posibilidad del sujeto de recordar hechos de su pasado, vale decir, de componer las impresiones dejadas por estos hechos en un relato: la historia de vida, sus “autobiografía”, sus “memorias”. Luisa Valenzuela, que por supuesto concuerda con esta definición tan elementalmente simplificada por mí, enriquece el tema al subrayar que ese relato, por lo tanto, no es lo que sucedió, sino una identidad que nos conforma en el presente, algo que hoy y ahora rige e influye nuestras acciones y elecciones.
Por otro lado, notemos que, de acuerdo con ese idealismo de cuño borgeano, o al menos, con esa descofianza borgeana del realismo burgués, la memoria de Marcela Osorio no es sólo lo que ella puede recordar concientemente y relatar en palabras, sino toda otra serie de vivencias, de impresiones, de emociones que quedan sepultadas detrás de la conciencia, en aquel limbo que llamamos olvido. Pero también dice Borges: “sólo una cosa no hay: es el olvido”. Y en efecto, La travesía parece sostener que todo que no puede recordarse concientemente, de algún modo se actúa: de ahí que Marcela Osorio repite, en la colaboración con Ava Taurel, el acto de sadomasoquismo que implicó escribir aquellas cartas y que creía “olvidado” pero en el sentido de perdido para siempre.
Además, La travesía demuestra que, así como cualquier historia puede contarse de infinitas maneras, el relato que hacemos de nuestra vida es apenas uno de los infinitos relatos posibles. Pueden escribirse muchas historias completas sobre una misma persona, de acuerdo con el rasgo del personaje que queremos poner de relieve –nuestra historia clínica, nuestro currículo vitae, nuestros amores-, etc. Pero también –y esto es lo que tan brutalmente se le revela a Marcela Osorio- el relato puede y debe variarse de acuerdo con un aspecto imprevisto que surja del olvido, un elemento que al aflorar hace estallar el relato que hasta entonces nos contábamos y a componerlo de nuevo, de otra manera.
Este “contar de otra manera” no es posible, como lo demuestra el caso de Marcela Osorio, sino después de un largo y arduo trabajo de abismarse en el olvido y sus ambiguos tesoros, después de una larga travesía que no es sólo imaginaria: modifica nuestra vida toda, lo que entendemos por imaginario y lo que corrientemente denominamos vida “real”.
*
Por otro lado, los textos de Luisa Valenzuela –desde Cómo en la guerra (1977) a, sobre todo, Cola de Lagartija (1984) – subrayan el aspecto político de ese modo en que nos relatamos nuestras propias historias. En La travesía, y no sólo por cuestiones cronológicas, la historia de las cartas obscenas de Marcela Osorio y de su casamiento secreto con Facundo Zuberbühler se presentan muy asociadas a las relaciones de dominación absoluta que ejercitaba la dictadura militar para con los sobrevivientes, cuando ya había hecho “desaparecer”, había torturado y asesinado a más de 30000 personas. Por eso también la huida a Nueva York de Marcela tiene todas las connotaciones de un exilio, aunque nunca se la nombre de esa manera.
Yo me permito señalar, además, que la concepción de la memoria que acabamos de esbozar es la misma que forjaron, a partir del propio dolor, las víctimas de la dictadura, en especial las agrupaciones de deudos de los desaparecidos –Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, etc. -, agrupaciones a los que como tantos contemporáneos Valenzuela considera “máquinas semióticas”, talleres de una increíble productividad al momento de inventar signos que permitan nombrar el horror y el dolor para exorcizarlos, para “convertirlos en lucha”.
Por otro lado, la larga serie de reflexiones sobre la dificultad de Marcela para enfrentar su “lado oscuro”, vale decir, su complicidad con el poder que la maltrata o al menos su aquiescencia en aquella relación de dominación, cuestionan y analizan la participación de la sociedad civil durante el régimen militar, sus propias dificultades para enfrentarse con el pasado que han demostrado en estos primeros veinticinco años de democracia. Resumiendo: La travesía plantea la posibilidad, y más aún: la necesidad inaplazable de recontarnos nuestra propia historia, y más aún, la idea de que ésta es acaso la función más profunda y necesaria del arte.
*
Estas concepciones sobre la realidad y la memoria y sobre el papel del arte, de la narrativa, nos permiten volver sobre el concepto de “identidad”. En el marco de La travesía y de la experiencia de Marcela Osorio ¿qué es el “yo”? En principio, señalemos que la aserción, por jocoso que sea el tono en que Valenzuela siempre la plantea, de que esta novela es una “autobiografía apócrifa”, abre la puerta a un riquísimo campo de estudio. Marcela es un “personaje imaginario” que se crea en la relación con otros “personajes reales”; pues bien: que el itinerario de Luisa Valenzuela, por lo demás, se reconozca en el itinerario de ese personaje ficticio, que evidentemente no es ni lejanamente su doble literario, ambos datos, digo, parecen señalar que lo que llamamos identidad es menos un en sí que una relación entre los diferentes personajes y micro relatos de nuestra mitología. Y por otro lado ¿no será siempre el “yo”, entonces, una entidad imaginaria? ¿No será esa historia que nos reconocemos apenas un relato más, y por lo tanto, no estaremos hechos también en este sentido de la misma materia de los sueños?
Consideremos de nuevo el símbolo de la máscara, presente en toda la obra de Luisa Valenzuela. Etimológicamente, como ustedes saben, “máscara” y “persona” son dos palabras íntimamente asociadas: “personas”, en el antiguo teatro griego, eran las máscaras que los actores se ponían no sólo para que el público los reconociera como tal o cual héroe del drama, sino para que su voz retumbara y se los oyera mejor. En este sentido, las personalidades de todos esos seres que pueblan La travesía pueden considerarse máscaras creadas por ellos mismos para participar en la tragedia de Marcela, ese destino que ella sólo al fin consigue ver como totalidad, y para que las oiga el resto de una sociedad ensordecida.
*
Para terminar, ¿qué concepción de la literatura, y del arte, propone esta novela como opción a la que está implícita en aquella anécdota de Borges y de Levinson? ¿Cómo parece entender Valenzuela su “ser escritora”? Una imagen común a la madre de Marcela Osorio y a Luisa Mercedes Levinson las representa como femmes de lettres que escriben en la cama hasta casi el anochecer, cuando llega el momento de “recibir” o participar de actividades culturales, rodeadas de papeles y de libros, mientras sus hijas Marcela y Luisa juegan a explorar la casa y los alrededores, hasta encontrar –la anécdota está consignada en un ensayo de Peligrosas Palabras (2001)- el miedo y el misterio en la figura de un exhibicionista.
La pasión por ese juego peligroso parece haber hecho elegir, tanto a Marcela como a la propia Valenzuela, el modo en que se ganarían el pan. La profesión de Marcela es la Antropología, a la que se describe ante todo como “observación de conductas” de individuos de otras culturas, en lugares desconocidos y a menudo riesgosos, para luego representarlas por escrito. Luisa Valenzuela, en otro de esos escasísimos textos autobiográficos, cuenta que el ganapán de la mayor parte de su vida fue el “periodismo itinerante”, vale decir, el oficio de una persona que viaja por lugares desconocidos y envía sobre ellos testimonios con todas las características del deslumbramiento y la inmediatez; no son, destaquémoslo, estudios o análisis definitivos, sino textos transidos por la impresión, más aún, textos que obtienen la riqueza de su propia apertura a las impresiones.
Una digresión: habría que estudiar la influencia que este tipo de literatura periodística ejerció sobre las ficciones de Valenzuela; recordando que tanto en los Estados Unidos como en la Argentina transcurrían las épocas del Nuevo Periodismo, y que muchos escritores y periodistas vivían esta encrucijada entre escritura literaria y escritura periodística
*
Marcela y Luisa escriben sobre la “realidad”, entonces. Pero Luisa, claro, va más allá: no se trata de una mera búsqueda de “buenas historias” de las que dar testimonio, no se trata siquiera de “dar testimonio” como usualmente se lo entiende, sino de involucrar en el proceso de creación literaria mucho más que la imaginación y la “cultura”: se trata, como decíamos, de “escribir con el cuerpo”. La travesía vital implica un constante diálogo entre la acción misma de “viajar” –todas las acciones que hacemos en el largo camino de la vida- y esa otra acción, la de escribir, que implica comprender: una no podría avanzar sin la otra.
Esta sensación de “escribir con el cuerpo” Valenzuela la tuvo muy claramente, según cuenta en uno de los ensayos de Peligrosas Palabras, cuando salió de una entrevista con una víctima de la dictadura refugiado en la embajada de México en Buenos Aires, y comprendió que al llegar a su departamento escribiría, a pesar de todos los riesgos, un artículo que recorrería el mundo con sus denuncias; pero además, que tampoco sus ficciones ya no serían las mismas, porque ella, después de haberse internado en el horror humano, era para siempre otra. Lo que Valenzuela escribe sobre nosotros es mucho más que un testimonio: es un signo nuevo con el que gracias a ella podemos expresar nuestras propias zonas aún innominadas, todo aquello que sufre y necesita liberación y justicia.
*
La travesía no es una metáfora de la actividad literaria: es una definición del acto creativo y la influencia que –como lo quieren Luisa Valenzuela y todas las vanguardias- modifique la vida. Escribir es ese viaje imprescindible en la vida personal y la vida hacia la concreción de una utopía; escribir es, dice Valenzuela en estos tiempos durísimos para su patria y después de siglos en que nadie se animaba a sostenerlo, el más profundo y más exigente de todos los compromisos.
[i] “La risa de Borges”, texto aún inédito, aparece en la página web de la autora, www.luisavalenzuela.com
[ii] Levinson, Luisa Mercedes. “La pálida rosa del Soho”. Buenos Aires, Editorial Claridad, 1956
[iii] Tsvietáieva, Marina. “La añoranza de la patria”. En: Poetas rusos del siglo de Plata, Buenos Aires, 1979. Traducción de Irina Bogdaschevski.
[iv] Nelly Schnait